Las alianzas climáticas pueden impulsar a líderes y empresas a adoptar compromisos más ambiciosos, actuar con mayor responsabilidad y avanzar con eficacia en la transición hacia un sistema más sostenible y equitativo para salvar el planeta.
Ciudadanos, gobiernos y empresas de todo el mundo perciben el impacto creciente del cambio climático, desde que la temperatura media global ha alcanzado los 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Los líderes empresariales enfrentan una creciente presión por gestionar las consecuencias estratégicas del calentamiento global y poner en marcha las agendas climáticas cada vez más ambiciosas de sus compañías. Aunque un número creciente de empresas amplía sus compromisos para combatir el cambio climático, el 64 % de las personas encuestadas en 14 países clave considera que no están cumpliendo lo prometido, según un informe especial de Edelman.1 A pesar del alto nivel de confianza pública en el sector empresarial, persiste el escepticismo global sobre su voluntad y capacidad para cumplir con sus promesas climáticas.
Los líderes empresariales pueden impulsar las agendas climáticas de sus compañías hasta cierto punto, pero sus acciones están limitadas por los sistemas más amplios en los que operan. Una empresa no puede descarbonizar su cadena de suministro si no encuentra en el mercado los productos sostenibles que necesita, o si sus proveedores y distribuidores no avanzan al mismo ritmo en sus propios procesos de descarbonización. Las empresas tampoco pueden justificar ante sus inversionistas los gastos en investigación y desarrollo (I+D) necesarios para descarbonizar sus productos si la demanda de los consumidores es incierta y existe el riesgo de generar una desventaja competitiva por ser las primeras en actuar (desventaja del pionero). Asimismo, no pueden reportar datos útiles, consistentes y precisos sobre sus emisiones, ni establecer objetivos de reducción, sin marcos estandarizados para la medición y el reporte.
El cambio climático, al igual que otros desafíos de sostenibilidad empresarial, es un problema sistémico que requiere soluciones igualmente sistémicas.2 Si bien los legisladores y las autoridades regulatorias desempeñan un papel clave, la magnitud del problema, la urgencia señalada por la ciencia respecto al cambio climático, las competencias y recursos necesarios, así como un panorama político fragmentado, exigen que los líderes empresariales actúen con decisión.
La magnitud y el alcance de los cambios necesarios para lograr avances significativos en la reducción del calentamiento global y la adaptación a un planeta más cálido exigen que los líderes trasciendan los límites de sus organizaciones y colaboren con otros agentes. Una investigación en conjunto que se realizó entre 2009 y 2017 por MIT Sloan Management Review y Boston Consulting Group (BCG) revela que el 90 % de los más de 60,000 ejecutivos y directivos encuestados en 118 países considera que “la colaboración es esencial para el éxito de la sostenibilidad”.3 Ese consenso ayuda a explicar por qué, en la última década, cientos de líderes empresariales han optado por sumarse a alianzas, coaliciones y otras iniciativas conjuntas para hacer frente al cambio climático.
Durante décadas, los expertos han estudiado los antecedentes, las formas y el impacto en el rendimiento de las alianzas estratégicas, definidas por el especialista en gestión Ranjay Gulati como “acuerdos voluntarios entre empresas que implican el intercambio, uso compartido o desarrollo conjunto de productos, tecnologías o servicios”.4 Analizamos un tipo específico de alianza, al que denominamos “alianzas climáticas”, en el que varias empresas colaboran entre sí y, en algunos casos, también con organizaciones no gubernamentales (ONG) y actores gubernamentales para promover objetivos climáticos, ambientales o de sostenibilidad. Estas alianzas pueden ser sectoriales o multisectoriales, dependiendo de su composición.
Los investigadores han comenzado recientemente a estudiar cómo se forman las alianzas climáticas y cuál es su grado de avance dentro de la agenda climática.5 Sin embargo, al mismo tiempo, estas organizaciones enfrentan la salida de miembros y desafíos con connotaciones políticas, como acusaciones de prácticas antimonopolio.6 Revestidas de lenguaje jurídico y de política pública, estas acusaciones sostienen que las empresas utilizan las alianzas climáticas para coludirse y dar una apariencia ecológica a su inacción. Algunos economistas, utilizando modelos de alcance limitado, siguen argumentando que solo la competencia sin restricciones y los impuestos al carbono son mecanismos adecuados, descartando la coordinación entre empresas. Los organismos reguladores de gobierno cuestionan qué actividades realizan las empresas de forma concertada que no podrían realizar de manera individual. Los posibles miembros de alianzas deberían hacerse la misma pregunta.
Decidir si unirse (o retirarse) de una alianza climática, y cómo hacerlo, se ha vuelto una cuestión cada vez más urgente para las empresas. Ante la gran cantidad de alianzas existentes, identificar cuáles pueden ser verdaderamente eficaces es una tarea clave para los miembros potenciales y actuales. Sin embargo, existe poca orientación para ayudar a los líderes a desenvolverse en el complejo panorama de las alianzas climáticas. Para comprender mejor las opciones disponibles, identificamos más de 75 alianzas climáticas y realizamos entrevistas formales con más de 20 líderes empresariales y de alianzas. Nuestro objetivo fue identificar los problemas y oportunidades que pueden motivar a las empresas a unirse, las formas en que estas alianzas pueden ayudarles a cubrir sus carencias, así como los retos y limitaciones que enfrentan. También sostuvimos conversaciones informales con muchos otros líderes y miembros de alianzas. Si bien sintetizamos los temas generales abordados en nuestras entrevistas y citamos directamente a algunos participantes, no revelamos sus nombres ni las organizaciones a las que pertenecen. Nuestro objetivo es ayudar a los líderes empresariales a tomar decisiones más informadas sobre si participar o no en estas iniciativas de colaboración y cómo hacerlo, con el fin de maximizar su impacto climático y cumplir con las disposiciones legales.
Tres puntos críticos
A medida que más empresas definen sus estrategias climáticas, los líderes responsables de implementarlas —desde los miembros del consejo de administración y altos ejecutivos hasta los gestores de cartera y responsables de compras— se enfrentan rápidamente a un desafío de gran magnitud. Si deciden asumirlo, su misión será enfrentar el cambio climático. Pero ¿cómo pueden hacerlo exactamente los líderes empresariales y qué tipo de apoyo necesitan de otros actores? Para responder a esta pregunta, realizamos una investigación con base en entrevistas semiestructuradas, con el objetivo de identificar temas y patrones comunes entre diversas alianzas y líderes empresariales. En concreto, identificamos tres grandes obstáculos que dificultan el avance: la falta de preparación organizativa, en términos de voluntad y capacidades internas; la falta de preparación del mercado, debido a interdependencias no resueltas; y la falta de preparación institucional, por la ausencia de políticas y normas globales coherentes.
Preparación organizativa | Un estudio realizado en 2021 por la Universidad de Nueva York (NYU) entre 1,188 directores de empresas estadounidenses incluidas en la lista Fortune 100 reveló que solo alrededor del 1 % contaba con alguna credencial en sostenibilidad, ya fuera experiencia en prácticas empresariales sostenibles, desarrollo sostenible, cambio climático y energía, conservación de la naturaleza o legislación medioambiental.7 De manera similar, una encuesta global realizada por INSEAD (Instituto Europeo de Administración de Empresas) y la consultora internacional Heidrick & Struggles reveló que el 65% de los miembros de consejos de administración encuestados considera que no se requieren conocimientos sobre el cambio climático para formar parte de un consejo o seleccionar a un director ejecutivo. Además, el 74% no da prioridad al cambio climático en la matriz de competencias del consejo ni en la evaluación del desempeño ejecutivo.8
Este déficit de experiencia no es exclusivo de los consejos de administración o altos directivos. Un informe de BCG de 2023 revela que la brecha de competencias ecológicas afecta a siete millones de trabajadores.9 Asimismo, un informe global sobre competencias ecológicas publicado por LinkedIn en 2023 llega a conclusiones similares.10 Otros puestos directivos de alto nivel enfrentan una falta similar de competencias. Según una encuesta realizada en 2022 a directores de riesgos (CRO) en el ámbito técnico de la gestión de riesgos en empresas de servicios financieros, casi el 40% de los encuestados expresó su preocupación por la “disponibilidad de personal cualificado” en los próximos cinco años.11
Las empresas a menudo anuncian compromisos climáticos, como alcanzar emisiones netas cero, antes de contar con planes de implementación o el personal necesario. Algunos podrían considerar estos compromisos como ilusorios; otros, como audaces. Sin embargo, si los líderes realmente se toman en serio el cumplimiento de sus promesas, deben superar una fuerte resistencia interna a nuevas ideas y prácticas. Esto implica ajustar los procesos de producción, reorientar la I+D, reestructurar las cadenas de suministro, renovar los procesos de gestión de riesgos, contabilidad y divulgación, modificar los sistemas de incentivos, entre otros cambios. Las causas de esta resistencia son muchas y diversas, y tienen su origen en la falta de conciencia interna, de capacidades científicas y de gestión, o en la ausencia de liderazgo y compromiso por parte de los grupos de interés. Un líder con amplia experiencia en la industria y en alianzas empresariales climáticas nos comentó que transformar el cambio climático de ser un tema de riesgo a uno estratégico representa un “enorme desafío organizativo” que abarca todas las funciones de la organización. Para muchas empresas, implementar los cambios necesarios puede superar sus capacidades corporativas tradicionales. Quienes lideran la implementación pueden requerir capacitación, asistencia técnica y otras formas de apoyo externo por parte de expertos, consultores, organizaciones sin fines de lucro, educadores y empresas especializadas. En resumen, a muchos líderes les resulta difícil contratar y desarrollar tanto la mentalidad como los conocimientos necesarios.
Preparación del mercado | A las empresas les resulta más fácil avanzar en la descarbonización de sus cadenas de valor internas que en la de sus cadenas externas.12 En la práctica, identificar —y mucho más aún abordar— las interdependencias entre las fases iniciales y finales resulta una tarea titánica. En las complejas y altamente interconectadas cadenas de suministro actuales, las empresas dependen de miles de componentes, materias primas y servicios provenientes de cientos de lugares y proveedores distintos. En algunos casos, las lagunas parciales o totales del mercado impiden a los responsables de compras y gestores de carteras acceder a componentes, tecnologías, productos e inversiones más ecológicos.
Si bien algunas soluciones ecológicas son viables desde el punto de vista científico y tecnológico, es posible que los proveedores no cuenten con señales claras de demanda ni con modelos de negocio adecuados para ofrecerlas. Además, los líderes pueden ser cautelosos al invertir en tecnologías sostenibles si perciben el riesgo de quedar en desventaja por ser los primeros en adoptarlas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando los productos respetuosos con el clima resultan más costosos que sus alternativas y los consumidores no están dispuestos a pagar más por versiones con bajas emisiones de carbono. Algunas soluciones ecológicas, como la eliminación y el almacenamiento de carbono, requerirán una inversión significativa en I+D antes de estar listas para su comercialización. En ausencia de demanda por parte de los consumidores o de políticas públicas que las respalden, es probable que quienes toman decisiones —incluidos los financiadores— no se animen a realizar este tipo de inversiones inciertas, a menos que existan señales claras de un interés sostenido en el mercado.
Desde la perspectiva de una sola empresa o de un líder en sostenibilidad, la tarea de descarbonizar todo un mercado o una cadena de suministro —desde el abastecimiento de materias primas hasta la venta del producto final— puede resultar abrumadora. La combinación de incertidumbre, visión a corto plazo y ausencia de impuestos coherentes sobre las emisiones de carbono a nivel global desincentiva la inversión en tecnologías que, aunque son urgentemente necesarias para la descarbonización, siguen siendo demasiado costosas y arriesgadas para que una sola empresa las desarrolle por cuenta propia.
Preparación institucional | Al igual que las carreteras necesitan barreras de seguridad y límites de velocidad, los mercados requieren regulaciones claras y coherentes para funcionar adecuadamente. En el ámbito climático, estas normas deben ser globales para ser efectivas o, al menos, coherentes a nivel mundial. La forma en que conducimos en Estados Unidos no afecta directamente a los conductores del Reino Unido, pero sí lo hace la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos, pues el calentamiento global no conoce fronteras nacionales. Sin embargo, el panorama mundial actual carece de una intervención gubernamental coherente y está marcado por políticas, normas y mecanismos de rendición de cuentas fragmentados.
“La entropía en el sistema es muy alta”, afirmó un líder de una alianza del sector industrial. “Algunas empresas siguen un estándar, otras otro. En mi opinión, nada de eso nos conduce a un resultado real; solo genera más confusión”.
Algunas empresas pueden aprovechar el vacío normativo para revestir sus actividades con acciones ecológicas que les otorguen una ventaja competitiva, sin generar un impacto positivo real. Este comportamiento puede desalentar a las empresas bienintencionadas a tomar medidas climáticas. Los líderes empresariales pueden enfrentar dificultades para elegir los marcos o prácticas adecuados, y mostrarse cautelosos a la hora de invertir tiempo y recursos en adoptarlos si la credibilidad o legitimidad de estos no está clara. Además, la inconsistencia en los datos y la falta de validación limitan la función de rendición de cuentas de los reguladores, los mercados financieros y los consumidores, lo que a su vez ralentiza el desarrollo del mercado. Las instituciones gubernamentales y financieras están considerando cada vez más la divulgación de información climática en sus procesos regulatorios y de inversión. Sin embargo, si las empresas adoptan diferentes marcos y normas para reportar sus riesgos e impactos ambientales, así como sus vías de transición, los grupos de interés tendrán dificultades para comparar entre empresas y diferenciar a los buenos actores de los que no lo son.
En resumen, enfrentar la crisis climática exige una transformación multidimensional. Es probable que los procesos políticos no generen la innovación institucional necesaria con la rapidez y escala requeridas, debido a la naturaleza politizada del debate sobre el cambio climático y a las dificultades para coordinar la regulación internacional. Los enfoques tradicionales de la competencia pueden no generar las capacidades organizativas ni las estructuras de mercado necesarias. Sin embargo, los líderes empresariales pueden, y de hecho están, construyendo una tercera vía hacia el cambio organizativo, de mercado e institucional mediante la colaboración con otros, a veces incluso con sus competidores. Las alianzas climáticas están demostrando ser un vehículo esencial para estas colaboraciones.
Cinco formas en que las alianzas climáticas brindan apoyo
El líder de una alianza del sector financiero ofreció una explicación sencilla sobre por qué las empresas se unen a estas iniciativas: “No se pueden alcanzar los objetivos climáticos en solitario”. Sin embargo, al evaluar si participar o no en alianzas climáticas y cómo hacerlo, los líderes empresariales deben definir claramente los problemas específicos que buscan resolver y en qué medida los objetivos, estrategias y prácticas de una alianza les permitirán lograrlo. Consideramos que las alianzas climáticas pueden ayudar a los líderes a atender las necesidades reales de sus empresas al menos de cinco maneras. Aunque estos beneficios pueden manifestarse de forma independiente, en muchos casos las alianzas los implementan simultáneamente y los utilizan para reforzarse mutuamente.
Desarrollar capacidades para la implementación | En primer lugar, las alianzas climáticas pueden ayudar a los líderes empresariales a fortalecer los conocimientos y habilidades de sus organizaciones para enfrentar el cambio climático. En particular, observamos que estas alianzas —como otros modelos de colaboración— reúnen a actores con distintos niveles de experiencia y conocimiento, promueven la creación de redes y el intercambio de buenas prácticas, y facilitan la resolución conjunta de problemas concretos.
Por ejemplo, la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) tiene como misión generar conciencia y fortalecer capacidades para que las instituciones financieras puedan actuar frente al cambio climático. UNEP FI reúne a líderes del sector financiero para identificar desafíos compartidos, como la evaluación de riesgos climáticos, y desarrollar soluciones prácticas que las empresas puedan aplicar. UNEP FI ofrece orientación práctica y herramientas que permiten a las empresas participar en la acción climática, como metodologías para evaluar los riesgos climáticos en sus carteras financieras. Iniciativas impulsadas por UNEP FI, como los Principios para la Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés), han apoyado a las empresas de inversión en la incorporación de criterios de sostenibilidad en sus decisiones y han sido clave en el crecimiento de la inversión sostenible.
El director de una alianza climática del sector financiero explicó que cada año encuestan a los participantes del mercado para identificar las dificultades más comunes: “Les proporcionamos orientación detallada para ayudarlos a resolver esos puntos débiles. Los informes anuales sobre avances y estado han sido realmente valiosos para definir el trabajo futuro. Nos indican el rumbo”. Por ejemplo, cuando una encuesta reveló que muchas empresas enfrentaban dificultades con el análisis de escenarios, la alianza ajustó su enfoque para apoyarlas en la planificación interna, la búsqueda de herramientas adecuadas y la interpretación de los resultados.
Al enmarcar los problemas, crear espacios para el diálogo y el intercambio, y ofrecer soluciones técnicas para superar los complejos retos de implementación, alianzas climáticas como las promovidas por UNEP FI ayudan a los líderes a fortalecer la conciencia interna sobre el cambio climático y sus riesgos asociados. También contribuyen a desarrollar narrativas compartidas sobre los desafíos y las soluciones, generar apoyo para la acción climática, y fomentar las habilidades y conocimientos necesarios para llevarla a cabo. Estas actividades no solo impulsan una mayor adopción de normas y marcos climáticos, sino que también contribuyen a consolidar una cultura empresarial más comprometida.
Coordinar objetivos comunes | Las alianzas climáticas también ofrecen a las empresas la posibilidad de alinearse en torno a una visión compartida y de largo plazo para impulsar el cambio. La iniciativa Race to Zero, una alianza mundial centrada en acelerar la transición hacia una economía con cero emisiones netas, reúne a diversos grupos de organizaciones con intereses comunes en la lucha contra el cambio climático. Esta comunidad global y multisectorial incluye a 8307 empresas, 595 instituciones financieras, 1136 ciudades, 52 estados y regiones, 1125 instituciones educativas y 65 instituciones de salud. Cada miembro debe comprometerse y desarrollar planes para alcanzar emisiones netas de carbono cero para 2050. Aunque estas empresas actúan de manera individual, como parte de la alianza, Race to Zero les ayuda a transformar su apoyo general a la agenda climática en compromisos y acciones concretas, teóricamente cuantificables. La alianza ha establecido un conjunto de cinco criterios generales que todos los miembros deben cumplir, con el objetivo de canalizar esta ambición colectiva a gran escala y traducirla en medidas concretas. Además, contribuye a mitigar la desventaja de ser pionero al permitir que los miembros participen de forma simultánea y precompetitiva en actividades más sostenibles.
La interacción con otras organizaciones puede inspirar a los líderes empresariales y a sus compañías a elevar sus aspiraciones. Una persona entrevistada que participó en el proceso de redacción de un conjunto inicial de principios climáticos sectoriales comentó que la “presión interna entre pares” dentro de las empresas generó “círculos virtuosos de ambición”, impulsando objetivos de sostenibilidad más ambiciosos. “Creo que eso es parte del diseño de las alianzas: ¿cómo se estructuran para fomentar un círculo ascendente de ambición, en lugar de uno descendente?”, señaló el líder. “Por supuesto, también se puede crear algo que destruya la ambición rápidamente. Pero si se estructura bien, puede generarse esa carrera hacia la cima”.
Debido a las cuestiones relacionadas con la ley antimonopolio, las empresas son extremadamente cautelosas con cualquier cosa que pueda interpretarse como una acción conjunta. No obstante, algunas alianzas climáticas aportan valor añadido al proporcionar las estructuras organizativas formales, los procesos, la transparencia y la gobernanza necesarios para permitir la acción colectiva entre empresas, sin dejar de cumplir la ley. Vinculan sus interacciones a tareas específicas, facilitan y reducen los costes de coordinación, y permiten a los actores desarrollar soluciones sistémicas para colmar las lagunas críticas.
Por ejemplo, a pesar de las acusaciones de lavado verde, la Iniciativa Climática del Petróleo y el Gas (OGCI, por sus siglas en inglés) sirve como plataforma para que 12 importantes competidores del sector compartan recursos y conocimientos. A través de la creación del Fondo de Inversión Climática, con un capital de mil millones de dólares, y su participación como socios comanditarios, los miembros de la OGCI realizan inversiones conjuntas a nivel sectorial, en lugar de hacerlo como empresas individuales. Aunque estas inversiones representan una parte relativamente pequeña de sus presupuestos combinados de I+D, el tiempo, el conocimiento técnico y los recursos financieros que aportan constituyen una asignación significativa y medible a innovaciones en energía limpia, como la captura, utilización y almacenamiento de carbono.
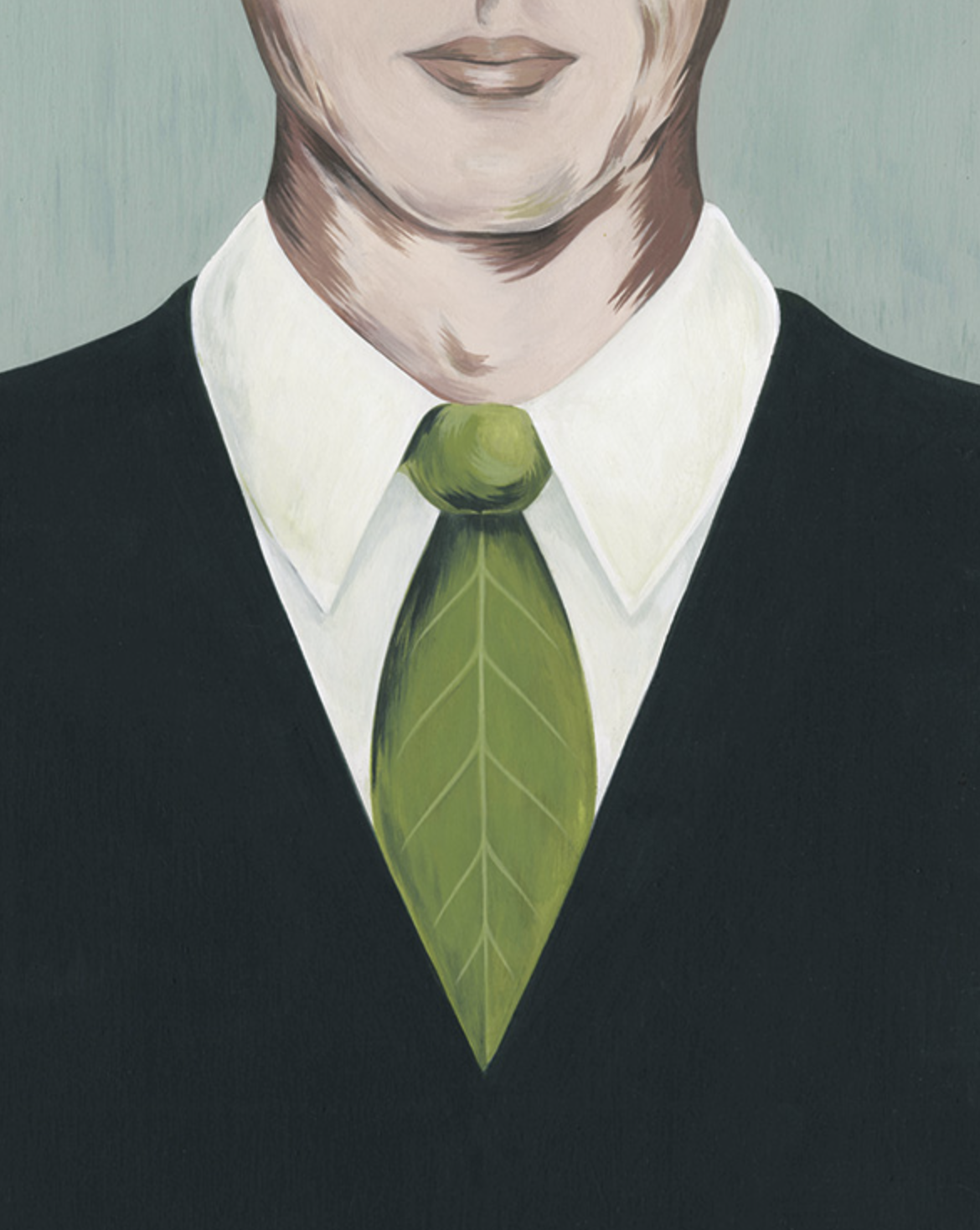
Configurar la oferta y la demanda del futuro | La descarbonización de las economías exige el desarrollo y la difusión de sucesivas oleadas de innovación. Sin embargo, pasar de la adopción inicial a una adopción generalizada —o de una tecnología a otra— puede ser un proceso lento, sobre todo cuando los mercados están interconectados. Al facilitar la alineación tanto dentro de los sectores como entre ellos, las alianzas climáticas permiten a los líderes empresariales abordar algunos de los retos más complejos de la descarbonización: las interdependencias del mercado. Las alianzas climáticas pueden generar y consolidar señales de demanda creíbles, lo que a su vez desencadena externalidades positivas y economías de escala y alcance que aceleran la innovación, la comercialización y la adopción masiva de productos ecológicos en toda la economía.
Las alianzas climáticas suelen adoptar dos enfoques: centrarse en la demanda o en la oferta. El ejemplo anterior de la OGCI representa una iniciativa orientada a la oferta: reúne fondos para invertir en nuevas tecnologías y empresas, incentivando así a los proveedores a ampliar su capacidad. Por otro lado, las iniciativas centradas en la demanda —a veces denominadas “compromisos de mercado anticipados”— buscan estimular nuevos mercados no mediante la financiación directa, sino comprometiendo a los compradores a adquirir productos aún en fase temprana. Esto envía señales de demanda que animan a proveedores y financiadores a apostar por el desarrollo de esos mercados.
Las actividades orientadas a la demanda son impulsadas por organizaciones como Climate Group, una entidad sin fines de lucro que reúne a líderes empresariales y gubernamentales para promover y escalar tecnologías existentes, como el acero libre de combustibles fósiles o el hormigón con cero emisiones netas. Climate Group utiliza el poder de compra colectivo de sus miembros para generar señales de demanda: Los miembros de estas iniciativas expresan públicamente su intención de adquirir, en el futuro, acero, hormigón u otras materias primas y productos con cero emisiones netas. Desde su lanzamiento en 2017, los 127 miembros de la iniciativa EV100 de Climate Group se han comprometido a incorporar casi seis millones de vehículos eléctricos en sus operaciones en más de 100 países para el año 2030. De forma similar, Frontier Climate —un compromiso de mercado anticipado fundado por Stripe, Alphabet, Shopify, Meta y McKinsey— busca ampliar la oferta de soluciones de eliminación de carbono al garantizar la demanda futura. Las empresas participantes se han comprometido a invertir más de mil millones de dólares en proyectos de eliminación permanente de carbono (que extraen CO₂ de la atmósfera y lo almacenan de manera segura durante al menos un siglo) entre 2022 y 2030, enviando así una señal clara al mercado para incentivar la inversión en I+D e innovación.
Al aprovechar su poder de compra colectivo para influir tanto en la oferta como en la demanda, iniciativas como Climate Group y Frontier están permitiendo a las empresas abordar de manera conjunta las interdependencias en la producción de bienes y servicios. Estas alianzas climáticas están modificando los incentivos en torno a la investigación, el desarrollo y la creación de capacidades a lo largo de las cadenas de valor. Como resultado, están transformando mercados existentes y dando origen a nuevos mercados para soluciones climáticas, un avance que difícilmente podría lograrse de manera individual por parte de las empresas participantes.
Establecer estructuras para la rendición de cuentas | Las leyes antimonopolio pueden impedir que las empresas impongan sanciones o consecuencias legales a sus competidores, lo que a su vez genera dudas sobre la eficacia de los compromisos climáticos voluntarios. Tal vez por esta razón, casi la mitad de los expertos en estrategia empresarial encuestados en 2018 por MIT Sloan Management Review no estaban de acuerdo con la idea de que la autorregulación del sector pudiera contribuir a mitigar el cambio climático. No obstante, las alianzas climáticas —que en ocasiones incluyen organizaciones sin fines de lucro, autoridades reguladoras y otros actores— están emergiendo como terceros con el potencial de subsanar las deficiencias institucionales. Estas alianzas están permitiendo a los líderes empresariales ampliar y profundizar los esfuerzos de sus empresas para hacer frente al cambio climático, incluso en ausencia de políticas gubernamentales o de un marco regulador unificado.
Las alianzas climáticas emplean diversos mecanismos externos de rendición de cuentas para aumentar la probabilidad de que los compromisos voluntarios de sus miembros se conviertan en acciones concretas. Un ejemplo es la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés), una colaboración que ayuda a las empresas a fijar metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero alineadas con la ciencia climática más reciente. Esta iniciativa ha desarrollado normas técnicas para guiar a las empresas que buscan establecer objetivos de cero emisiones netas de carbono. Las empresas presentan de forma voluntaria e individual sus objetivos de reducción de emisiones y se comprometen a seguir una hoja de ruta científicamente alineada para alcanzarlos. La SBTi exige a sus empresas miembros que rindan cuentas sobre el cumplimiento de sus objetivos y metas intermedias para mantener su membresía en la alianza. Además, la SBTi valida los objetivos planteados, y supervisa y revisa continuamente los avances hacia esas metas. La revisión independiente por parte de un tercero contribuye a aumentar la transparencia y la credibilidad de los progresos realizados por las empresas.
Facilitar la innovación y la convergencia de políticas | Por último, las alianzas climáticas ofrecen espacios específicos para que las empresas desarrollen y armonicen normas, presenten posturas unificadas ante los responsables de políticas públicas y aboguen colectivamente por reformas de este tipo. En palabras de un líder de una alianza con amplia experiencia en el sector privado: “Lo que vuelve locas a las empresas es que existen demasiadas vías distintas y desalineadas. Una de las razones para unirse a una coalición es que, en efecto, crea una cierta sensación de convergencia”.
Por ejemplo, el Foro de Bienes de Consumo (CGF, por sus siglas en inglés), una red de empresas del sector que trabaja para promover prácticas empresariales sostenibles, ha contribuido a generar esa convergencia. El CGF ha recopilado opiniones de todo el sector sobre los sistemas de responsabilidad extendida del productor —políticas que hacen a los productores responsables de las etapas finales del ciclo de vida de sus productos—, lo que ha permitido facilitar el consenso entre los actores del sector en torno a una serie de recomendaciones. Posteriormente, el CGF publicó un documento que expone su postura colectiva sobre el tema.¹³ De manera similar, la Cámara de Comercio Internacional consolidó recientemente las perspectivas de sus miembros en torno a la integración de las consideraciones climáticas y de sostenibilidad en la legislación antimonopolio.¹⁴ El mismo líder citado en el párrafo anterior añadió que lograr convergencia no solo en las normas, sino también en las medidas, la preparación tecnológica, los costos de capital y las expectativas sobre la rapidez de la implementación, resulta “muy útil para las empresas”.
Además de servir como puente entre los líderes empresariales y los responsables políticos, las alianzas climáticas prueban y promueven planes que los gobiernos pueden considerar e, incluso, adoptar para desarrollar marcos normativos. Un ejemplo es el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés), una iniciativa internacional que elaboró normas técnicas y de gestión para estandarizar la información climática. Las empresas adoptaron estas normas de forma voluntaria, ya que contribuían a mejorar la credibilidad y la comparabilidad de sus reportes sobre el clima. Posteriormente, los gobiernos y los organismos reguladores globales —como el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad— diseñaron sus propios marcos para la divulgación de información climática, tomando como referencia el modelo de la TCFD. Una vez cumplido su objetivo, la TCFD transfirió sus actividades al Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB) en 2023 y se disolvió. “Las empresas que colaboran y demuestran que las cosas pueden funcionar ejercen una presión saludable sobre el sistema político”, afirmó un consultor con el que conversamos.
Sin embargo, este tipo de establecimiento de normas impulsado por la industria no está exento de críticas. Por ejemplo, una coalición de 62 grupos ecologistas firmó una carta en la que acusaba al Grupo de Trabajo sobre Información Financiera relacionada con la Naturaleza (TNFD) de “socavar las soluciones reales a la crisis de la naturaleza”.¹⁵ En su petición, argumentaban que el proceso de formulación de normas incluía las opiniones de empresas responsables de la degradación ambiental, pero excluía a las personas afectadas, no abordaba los impactos más significativos relacionados con la naturaleza y no consideraba de forma adecuada las cuestiones de justicia ambiental.
En teoría, las alianzas pueden ser valiosas: ayudan a las empresas a desarrollar nuevas capacidades, crear ciclos positivos de ambición, moldear nuevos mercados e instituciones, facilitar la convergencia de prácticas y generar responsabilidad en torno a la acción ambiental. En la práctica, han apoyado a las empresas a superar retos organizativos, de mercado e institucionales que ralentizan la transición hacia prácticas empresariales más sostenibles.
Las limitaciones de las alianzas climáticas
Las alianzas climáticas son, sin duda, una herramienta prometedora para avanzar en la lucha contra el cambio climático. No obstante, también enfrentan ciertas limitaciones. Los líderes empresariales y gestores de alianzas que entrevistamos identificaron varios retos comunes, todos ellos con riesgos para el funcionamiento, la integridad y el impacto de estas alianzas.
Desafío 1: Objetivos y alineación | Las alianzas climáticas a veces no logran definir objetivos y estrategias claros y concretos, lo que puede derivar en un círculo vicioso de promesas excesivas y resultados insuficientes tanto para sus miembros como para la sociedad en general. Cuando los objetivos de estas alianzas son demasiado amplios, resulta difícil traducirlos en un conjunto claro de actividades. Las alianzas que se enfocan en objetivos más específicos, como crear un nuevo producto, financiar una inversión o abordar un problema común que afecta a un sector concreto, tienen mayores probabilidades de éxito.¹⁶ “Lo más importante es enfocarse”, afirmó un alto directivo de una alianza industrial. “Dijimos: solo nos dedicaremos a tres cosas, y nada más”.
Establecer “incentivos para la colaboración” es lo que marca la diferencia, según otro líder de una alianza enfocada en las industrias pesadas. Las alianzas, por sí solas, no pueden imponer comportamientos, pero sí pueden informar y alinear los incentivos de sus miembros. Aquellas alianzas que no abordan los problemas empresariales reales de sus miembros carecen de relevancia.
“Aunque todos partamos de una agenda común”, añadió el mismo líder, “uno de los retos subyacentes para mantener unidas estas coaliciones es comprender realmente las estructuras de incentivos de cada miembro. Si se malinterpretan esos incentivos, resulta mucho más difícil mantener cohesionadas las distintas piezas”.
Articular un propósito claro, concreto y relevante permite a los miembros de las alianzas climáticas unirse en torno a una comprensión común de por qué colaboran, lo que a su vez ayuda a orientar a los miembros hacia la consecución del resultado deseado.¹⁷
“Creo que el deseo subyacente [es] hacer algo que realmente marque la diferencia, satisfacer una necesidad urgente y apremiante”, afirmó un miembro del consejo de administración de una alianza del sector financiero. “Eso ayuda a compensar la falta de autoridad para motivar a las personas a unirse y tomar decisiones de manera verdaderamente colegiada y constructiva”.
Por ejemplo, la TCFD estableció un objetivo claro: proporcionar a los mercados financieros más información para facilitar la mitigación del cambio climático mediante las fuerzas del mercado. Este objetivo permitió a los miembros de la alianza enfocar su atención en las necesidades de los directores de sostenibilidad y los inversionistas, así como en la elaboración de normas capaces de abordar ese desafío específico.
Desafío 2: Estabilidad del equipo y del modelo operativo | Muchas alianzas climáticas han optado por crear una secretaría o un equipo directivo encargado de supervisar sus operaciones cotidianas. Sin embargo, la alta rotación de personal en estos equipos puede representar un reto. Esta rotación se debe, en parte, a la inestabilidad de las fuentes de financiación.
“Gran parte de este mundo funciona... por proyectos”, afirma un gestor de alianzas. “Se obtiene financiamiento para un proyecto y, cuando este finaliza, hay que salir a buscar otro. [...] Son pocos los que cuentan con una estructura institucional que permita el crecimiento y desarrollo sostenido [de los miembros del equipo directivo] a lo largo del tiempo”.
Sin funciones a largo plazo ni oportunidades de desarrollo profesional en sus equipos directivos, las alianzas climáticas enfrentan dificultades para atraer y retener talento. Además, sin un equipo central estable, les resulta complicado consolidar sus procesos y modelos operativos, así como cultivar un sentido de continuidad entre sus miembros e inversionistas.¹⁸ En tales casos, el trabajo cotidiano de la alianza se vuelve desestructurado, improvisado, inconsistente y, en ocasiones, excesivamente enfocado en atraer los recursos necesarios para garantizar la supervivencia a corto plazo. El líder citado en el párrafo anterior señaló que la rotación dentro del equipo había llevado a los miembros de la alianza a “perder parte de la conectividad que tenían”. El director general de una alianza global describió esta experiencia como una brecha entre “la capacidad de líderes realmente impresionantes —personas que establecen una visión poderosa— y las capacidades operativas con las que cuentan sus equipos”.
Por el contrario, las alianzas climáticas con equipos y estructuras operativas más estables invierten menos tiempo en la supervivencia y las operaciones cotidianas de la alianza y dedican más recursos a generar valor para sus miembros y partes interesadas, según nuestra investigación.
Desafío 3: Alcance de los miembros, gobernanza y rendición de cuentas | Si bien muchas alianzas climáticas pueden tener como objetivo inicial aumentar su base de miembros, ser excesivamente inclusivas al aceptar candidatos puede agravar los desafíos operativos. “La primera cuestión es a quién convocar”, señaló un miembro operativo de una alianza. “¿A quién quieren tener en la sala, en términos de empresas y personas?” Algunas alianzas limitan su membresía a actores de una industria o sector específicos. Otras alianzas practican lo que un consultor entrevistado denominó «inclusión intencional», un enfoque en el que se invita a actores de la sociedad civil a participar junto con líderes empresariales, con el objetivo de actuar como un equipo disciplinario y señalar, cuando sea necesario, si las empresas están actuando en función de sus propios intereses y no en beneficio de la sociedad.
Para otras alianzas, el criterio de selección es la ambición. El líder de una alianza industrial señaló: “Queremos a las empresas más ambiciosas en términos de descarbonización. [...] Preferimos contar con las diez más comprometidas antes que con todo el grupo industrial. [...] Esto genera un mecanismo de atracción en el mercado, en lugar de un enfoque basado en el mínimo común denominador”.
Muchas alianzas climáticas carecen de una estructura de gobernanza que oriente la toma de decisiones, lo que las vuelve vulnerables a la influencia excesiva de las entidades financiadoras. A menudo, deben adoptar un enfoque pragmático para captar los fondos necesarios que les permitan cumplir sus misiones, y muchas dependen de una sola fuente de financiación. Esta falta de diversificación puede otorgar a los financiadores un control desproporcionado sobre las actividades y operaciones de la alianza. En algunos casos, este desequilibrio conduce a una dispersión excesiva de esfuerzos o incluso a la fragmentación de la propia alianza.
“Abrimos los brazos y hacemos todo lo que podemos, porque necesitamos dinero para mantener nuestro movimiento”, afirmó el líder de una alianza intersectorial. Por ello —añadió—, “es fundamental contar con una buena gobernanza y asegurar que no existan conflictos de interés dentro de la alianza”.
También se requiere una gobernanza sólida para gestionar los incentivos contrapuestos entre los miembros —por ejemplo, el interés de las empresas en minimizar costos frente al compromiso de las ONG con sus misiones— dentro de los procesos de toma de decisiones. “Cuando se reúne un grupo como este, como nadie se conoce realmente, nadie tiene una autoridad inherente”, afirmó el director ejecutivo de una empresa entrevistada. “Por definición, no existe un sentido de jerarquía. La diferencia con una empresa es que no está claro quién debe tomar las decisiones”.
Por lo tanto, no definir con claridad las funciones, responsabilidades y normas de los miembros puede obstaculizar una toma de decisiones eficiente y eficaz. Sin embargo, cuando se aprovecha esta dinámica, también puede generar resultados productivos, ya que los participantes tienden a dejar de lado —al menos en parte— sus roles organizacionales para centrarse en el trabajo común que debe realizarse.
Una gobernanza adecuada ayuda a asegurar que todas las empresas contribuyan al objetivo común. “En un entorno colaborativo, ¿cómo se garantiza el cumplimiento?”, se preguntó un líder al referirse al problema del parasitismo. “Intentas colaborar y mantener buenas relaciones con los demás, pero luego alguien no cumple”. Nuestros entrevistados subrayaron que establecer procedimientos y criterios para excluir a los miembros que no cumplan sus compromisos es tan importante como definir los criterios de admisión, ya que la percepción de que algunos se aprovechan del sistema puede socavar la participación del resto. Toda esta estructura de gobernanza debe considerar también las restricciones legales aplicables a ciertos tipos de colaboración.
Creemos que la mayoría de nosotros anhela que nuestros hijos y las generaciones futuras puedan voltear hacia atrás con orgullo y reconocer que las empresas desempeñaron un papel fundamental en la respuesta a la amenaza existencial que representa el cambio climático para la humanidad.
Desafío 4: Métricas y medición del impacto | Ser miembro de una alianza implica ciertos costos. Aunque las cuotas de afiliación y otros gastos financieros suelen ser modestos, los posibles miembros también deben considerar la inversión de tiempo, las repercusiones en su reputación y los posibles riesgos legales, y evaluar estos factores frente a las ventajas de participar. Estas ventajas deben medirse y su progreso, monitoreado cuidadosamente.
El uso de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI) es fundamental para garantizar la alineación, la responsabilidad y la credibilidad. Para las empresas individuales, la SBTi ofrece herramientas técnicas que facilitan la definición de una estrategia para alcanzar emisiones netas de carbono cero. Las empresas que se adhieren a la iniciativa establecen KPI claros y públicos, con plazos definidos para su cumplimiento. Además, los miembros deben reportar sus avances en relación con sus objetivos tanto a corto como a largo plazo. Un equipo independiente valida su solidez técnica, es decir, la alineación entre los objetivos y las medidas científicas pertinentes que relacionan las acciones con la reducción de emisiones.
Lamentablemente, las alianzas climáticas rara vez hacen un seguimiento de sus propios KPI o de los de sus miembros individuales, y cuando lo hacen, frecuentemente no los divulgan públicamente. Como resultado, no pueden cuantificar ni monitorear el progreso hacia sus objetivos, y mucho menos identificar quién está contribuyendo a dichos avances.19
Los distintos tipos de alianzas climáticas plantean diversas consideraciones que los miembros actuales y potenciales deben tener en cuenta para evaluar la efectividad de la alianza. Por ejemplo, para medir el impacto de las alianzas enfocadas en el desarrollo de capacidades, los miembros podrían evaluar si su participación mejora las habilidades y competencias dentro de sus propias organizaciones. Por otro lado, los líderes empresariales podrían medir el impacto de las alianzas orientadas a la coordinación de ambiciones mediante el número de compromisos públicos asumidos en línea con los objetivos de la alianza, complementado con encuestas de opinión entre el personal de las organizaciones miembros. La evaluación de las alianzas dedicadas al establecimiento de normas implica no solo identificar las reglas, reglamentos y estándares que establecen, sino también valorar su calidad, integridad y, especialmente, el grado en que han sido adoptados.
Es importante medir el progreso y hacerlo de manera alineada con los objetivos de la alianza. “Poner en marcha la coalición y crear un impulso hacia adelante es fundamental”, afirmó el responsable de una alianza, “pero… si [el proyecto] dura más de [una] década, en realidad no ha alcanzado sus objetivos”.
Desafío 5: Discurso abierto y debate inclusivo | Investigaciones previas sobre alianzas y colaboraciones climáticas han señalado que la confianza entre socios —la creencia en sus intenciones positivas y en su compromiso con el objetivo común— es un elemento clave para que funcionen eficazmente20. Sin embargo, en palabras de uno de los entrevistados, “un alto nivel de confianza, compromiso, debate abierto y discusión no siempre caracteriza a estas alianzas”. Esta discrepancia es especialmente relevante debido a los temores relacionados con prácticas antimonopolio.
La gobernanza no es el único factor clave para fomentar un discurso productivo, un debate inclusivo y el intercambio entre los miembros de la alianza. Algunos líderes de alianzas climáticas optan por promover la comunicación abierta a través de intervenciones estructurales. Uno de los líderes con quienes hablamos señaló que los miembros de su alianza, que incluía empresas y gobiernos, no hablaban con franqueza durante las grandes reuniones plenarias, las cuales estaban abiertas a los medios de comunicación. Por ello, decidieron crear foros más pequeños que permitieran un intercambio más cercano entre pares.
“A veces es como si [los miembros] quisieran que todos los demás fueran sinceros, pero ellos no quisieran serlo”, dijo el líder. “Eso puede ser un reto. […] Nuestra capacidad para crear esos espacios es realmente importante: la confianza en ese tipo de entorno, a puerta cerrada”.
Fomentar el diálogo abierto y el debate puede requerir que los líderes de las alianzas climáticas y sus equipos operativos faciliten activamente la discusión y la toma de decisiones. “Las coaliciones son muy difíciles, y las coaliciones entre diferentes sectores lo son aún más, porque no necesariamente confían en los criterios de toma de decisiones de los demás”, afirmó un líder de una coalición de alto nivel. Mientras que algunos líderes priorizan la rapidez y eficiencia en la toma de decisiones, otros valoran más el consenso y el diálogo. “Siempre estuvimos abiertos al diálogo y al debate”, dijo un líder. “Sé que eso resulta problemático muchas veces porque la gente siente que las cosas se prolongan indefinidamente. Pero no interrumpimos ningún diálogo ni debate. Dejamos que la gente sintiera que realmente se les escuchaba en los temas que les importaban”.
Según nuestros entrevistados, cuando los miembros no confían entre sí, disminuye su compromiso y su disposición a dedicar recursos, comunicarse e intercambiar información de manera productiva. En estos casos, los miembros pueden priorizar sus propios intereses en la toma de decisiones por encima del bienestar colectivo o del objetivo de sostenibilidad.
Desafío 6: Mantenerse al margen de la ley, la política y la historia | Por último, las alianzas y sus miembros deben tener siempre presente que, por muy buenas que sean sus intenciones, ciertas acciones pueden exponerlos a riesgos o sanciones por incumplir la legislación antimonopolio. Aunque las normativas varían según la jurisdicción y están en constante cambio, los políticos contrarios a la descarbonización pueden alegar conductas antimonopolio o violaciones del deber fiduciario, y sus aliados pueden promover boicots directos²¹. Esta respuesta ha sido especialmente marcada en Estados Unidos.
Algunas alianzas climáticas han adoptado prácticas para evitar problemas relacionados con la legislación antimonopolio, como la realización periódica de cursos de formación sobre este tema —garantizando que todos los miembros conozcan claramente las líneas rojas pertinentes— y la revisión de las directrices antimonopolio al inicio de cada reunión. Por ejemplo, Climate Action 100+, que ha sido objeto de diversas acusaciones anticompetitivas y audiencias en el Congreso, aclara explícitamente en su sitio web y en sus actividades de divulgación que, aunque los inversionistas pueden reunirse para recopilar información y expresar sus preferencias, en última instancia toman sus propias decisiones de inversión y votación.
Otros consideran que contar con asesoría legal es una medida prudente. “Creo que los abogados tienen un papel importante que desempeñar”, afirmó un profesional del ámbito jurídico entrevistado, aunque añadió que surgen dificultades cuando “se reciben muchos consejos jurídicos distintos de varios despachos diferentes”.
Estas medidas no pueden proteger por completo a una alianza ni a sus miembros de posibles ataques políticos. Para mitigar estos riesgos, algunas alianzas están adoptando nuevas estrategias. Por ejemplo, al comunicar su ámbito de actuación, algunas dejan explícitamente claro lo que no hacen. Uno de los entrevistados explicó que, en lugar de tomar en conjunto ciertas decisiones que podrían ser delicadas desde el punto de vista de la competencia, su alianza exige que dichas decisiones sean tomadas de forma individual por cada empresa miembro. Otras alianzas incorporan a representantes del gobierno o de la sociedad civil para fortalecer la rendición de cuentas y maximizar su impacto. Un líder de una alianza explicó la dinámica intersectorial que llevó a su organización a reunir a actores del sector empresarial, gubernamental y de la sociedad civil: “Las ONG están presionando a las empresas. Las empresas están presionando a los gobiernos. Los gobiernos ahora están presionando a las empresas”. Reunirlos puede hacer que esta dinámica de fuerzas se vuelva más productiva. Sin embargo, algunas personas expresan su preocupación de que este enfoque genere interacciones menos sinceras, ya que los miembros podrían mostrarse más cautelosos al relacionarse con partes interesadas externas al sector privado.
Las empresas y las alianzas también deben considerar el contexto más amplio del cambio climático y el futuro de la humanidad. Si bien es importante actuar con prudencia ante los riesgos legales y políticos que implica formar parte de una alianza, también lo es mantenerse no solo del lado correcto de la ley y la política, sino del lado correcto de la historia. Confiamos en que las generaciones futuras puedan mirar atrás con orgullo y reconocer el papel que desempeñaron las empresas en la lucha contra el cambio climático, actuando de manera constructiva frente a esta amenaza existencial, en lugar de agotar el tiempo disponible para reducir las emisiones de carbono y agravar aún más el daño al planeta.
El camino de la colaboración
La urgencia y magnitud de la crisis climática suelen llevar a dos enfoques aparentemente opuestos. El primero, centrado en el mercado, plantea que, mediante la innovación y el espíritu empresarial, las empresas competirán por construir un futuro más sostenible. Sin embargo, esta visión enfrenta un problema de incentivos: las empresas afrontan pocas o ninguna consecuencia por emitir gases de efecto invernadero u otras acciones perjudiciales para el medio ambiente. El segundo enfoque, centrado en el gobierno, deposita la esperanza en los políticos, reguladores y tribunales para implementar soluciones integrales que combinen impuestos, regulaciones y políticas industriales. Pero la acción gubernamental puede resultar ineficaz si carece de información adecuada, no tiene alcance global o se ve frenada por el estancamiento político. Si bien tanto el sector empresarial como los gobiernos han logrado avances importantes en la lucha contra el cambio climático, lo cierto es que no estamos logrando evitar la catástrofe climática.
La colaboración ofrece una tercera vía complementaria para que los líderes empresariales enfrenten el cambio climático. Las alianzas climáticas están bien posicionadas para amplificar y extender el impacto de las acciones tanto empresariales como gubernamentales. Al reunir a líderes del sector privado —y, en ocasiones, también a representantes de la sociedad civil y el gobierno—, estas alianzas pueden ayudar a que las empresas actúen con mayor ambición, responsabilidad y eficacia en sus esfuerzos por acelerar el cambio sistémico y contribuir a la salvación del planeta.
- Notas
-
1 Edelman Trust Institute, «Barómetro Edelman de la confianza 2023: Informe especial: La confianza y el cambio climático», 2023.
2 Véase Donatella Meadows, Thinking in Systems, Chelsea Green Publishing, White River Junction, Vermont: 2008; John Sterman, «System Dynamics Modeling: Tools for Learning in a Complex World», California Management Review, vol. 43, n.º 4, 2001; Jay W. Forrester, «Industrial Dynamics—After the First Decade», Management Science, vol. 14, n.º 7, 1968.
3 Véase David Kiron et al., «La sostenibilidad corporativa en una encrucijada: avances hacia nuestro futuro común en tiempos de incertidumbre», MIT Sloan Management Review, 23 de mayo de 2017.
4 Véase Ranjay Gulati, «Alianzas y redes», Strategic Management Journal, vol. 19, n.º 4, 1998. Véase también Ranjay Gulati, Tarun Khanna y Nitin Nohria, «Unilateral Commitments and the Importance of Process in Alliances», MIT Sloan Management Review, 15 de abril de 1994, y Jeffrey H. Dyer, Prashant Kale y Harbir Singh, «How to Make Strategic Alliances Work», MIT Sloan Management Review, 15 de julio de 2001.
5 Véase Calder Tsuyuki-Tomlinson et al., «A Vision for the Global Climate Action Ecosystem», documento de trabajo, 2021; Marya Besharov et al., «The Decisive Decade: Organising Climate Action Catalytic Collaboration for Systems Change», documento de trabajo, 2021.
6 Véase Matteo Gasparini, Knut Haanaes y Peter Tufano, «When Climate Collaboration Is Treated as an Antitrust Violation», Harvard Business Review, 17 de octubre de 2022.
7 Tensie Whelan, «U.S. Corporate Boards Suffer From Inadequate Expertise in Financially Material ESG Matters», enero de 2021.
8 INSEAD Corporate Governance Centre y Hendrick & Struggles, Changing the Climate in the Boardroom, 2021.
9 Véase BCG, «¿Pondrá en peligro los objetivos climáticos la falta de 7 millones de trabajadores con competencias ecológicas?», 14 de septiembre de 2023.
10 Véase LinkedIn Economic Graph, «Global Green Skills Report 2023», 2023.
11 Véase Asociación Global de Profesionales del Riesgo, «Cuarta encuesta global anual sobre la gestión del riesgo climático en las empresas financieras: progreso constante en medio de un creciente escrutinio regulatorio», 2022.
12 Véase CB Bhattacharya y Paul Polman, «Lecciones de sostenibilidad desde la primera línea», MIT Sloan Management Review, vol. 58, n.º 2, 2017.
13 Véase Consumer Goods Forum, «Building a Circular Economy for Packaging: A View from the Consumer Industry on Optimal Extended Producer Responsibility», agosto de 2020.
14 Véase Cámara de Comercio Internacional, «How Competition Policy Acts as a Barrier to Climate Action», 27 de noviembre de 2023.
15 Véase Carta conjunta de las OSC a la TNFD, 31 de mayo de 2023.
16 Rosabeth M. Kanter y Tuna Cem Hayirli, «Crear coaliciones de alto impacto: los directores generales pueden liderar la lucha contra los mayores problemas de la sociedad», Harvard Business Review, vol. 100, n.º 2, 2022, sostienen que las alianzas deben centrarse en las soluciones, citando el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. BCG y Pacto Mundial de las Naciones Unidas, «Unir fuerzas: Colaboración y liderazgo para la sostenibilidad», MIT Sloan Management Review, 2015, sostienen que las alianzas deben aprovechar las capacidades y los conocimientos de sus miembros para desarrollar soluciones innovadoras.
17 Kanter y Hayirli, «Creating High-Impact Coalitions», sostienen que las alianzas «ejercen un liderazgo moral» al ayudar a las empresas a comprender cuestiones sociales más amplias que también pueden beneficiar a sus negocios y guiarlas para avanzar. Marya Besharov et al., «The Decisive Decade: Organising Climate Action: Catalytic Collaboration for Systems Change», junio de 2021, sostienen que las colaboraciones requieren una narrativa compartida que describa el problema y las soluciones propuestas. Este requisito podría ayudar a las partes interesadas internas a enmarcar sus actividades y a las partes interesadas externas a ver la iniciativa como un conjunto de acciones coherentes para luchar contra el cambio climático.
18 BCG y Pacto Mundial de las Naciones Unidas, «Joining Forces» (Unir fuerzas), sostienen que es importante contar con una secretaría para facilitar las actividades y adquirir las capacidades necesarias. Ram Nidumolu et al., «The Collaboration Imperative» (La colaboración es imprescindible), Harvard Business Review, abril de 2014, sostienen que a menudo puede ser necesaria una gestión de proyectos especializada y que los miembros de la alianza deben percibir la gestión de proyectos como algo neutral y que no tiene por objeto alcanzar los objetivos específicos de las partes interesadas.
19 David Young, Simon Beck y Konrad von Szczepanski, «How to Build a High-Impact Sustainability Alliance», BCG, 14 de febrero de 2022, enumeran entre los factores de éxito de las alianzas de sostenibilidad la
capacidad de medir y realizar un seguimiento transparente del progreso. Argumentan que una estrategia clara con métricas divulgadas públicamente tiene más probabilidades de ser eficaz. Besharov et al., «The Decisive Decade» (La década decisiva), analizan la importancia de establecer objetivos claros y mejorar la rendición de cuentas en la colaboración climática. Tsuyuki-Tomlinson et al., «A Vision for the Ecosystem» (Una visión para el ecosistema), también destacan que ser claro en los compromisos y los avances es esencial para identificar nuevas áreas de trabajo, especialmente a la luz del creciente «greenwashing» (lavado verde).
20 Para ver ejemplos, véase Nidumolu et al., «The Collaboration Imperative» (La colaboración es imprescindible), y Young et al., «How to Build a High-Impact Sustainability Alliance» (Cómo crear una alianza de sostenibilidad de alto impacto).
21 David Young, Simon Beck y Konrad von Szczepanski, «How to Build a High-Impact Sustainability Alliance», BCG, 14 de febrero de 2022, enumeran entre los factores de éxito de las alianzas de sostenibilidad la capacidad de medir y seguir los progresos de forma transparente. Argumentan que una estrategia clara con métricas divulgadas públicamente tiene más probabilidades de ser eficaz.
|
Autores originales:
- Matteo Gasparini es estudiante de doctorado en la Smith School of Enterprise and the Environment de la Universidad de Oxford y becario sobre clima en el Business in Global Society Institute de la Harvard Business School.
- Knut Haanaes es profesor de estrategia y titular de la Cátedra Lundin de Sostenibilidad en el Instituto Internacional para el Desarrollo Directivo (IMD).
- Emily Tedards es estudiante de doctorado en la Harvard Business School y becaria de doctorado en la iniciativa Reimagining the Economy de la Harvard Kennedy School.
- Peter Tufano es profesor de la Fundación Baker en la Harvard Business School y asesor sénior del Instituto Salata para el Clima y la Sostenibilidad de Harvard.
|
Este artículo es contenido original de la revista de Stanford Social Innovation Review publicado en la edición otoño 2024.
- Traducción del artículo The Case for Climate Alliances por Jorge Treviño, con apoyo de DeepL.
|